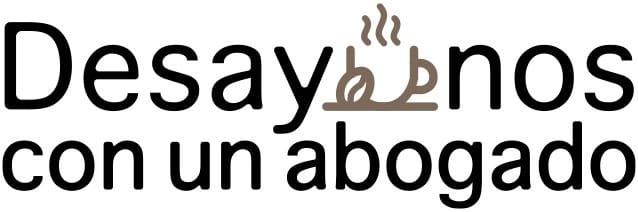El derecho a una defensa eficaz
Introducción
El Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), en su sentencia 200/2025 del 4 de marzo de 2025, analiza en un caso de abuso sexual la actuación de un abogado del turno de oficio que no pidió ser reemplazado por otro más experimentado. Constituye un caso paradigmático de aplicación implícita y razonada de la lógica Strickland en el marco del derecho español.
Este artículo profundiza en la “inspiración sin invasión” de la doctrina Strickland, sus implicaciones y la forma en que puede contribuir a un juicio verdaderamente justo.
Pero antes de adentrarme en este propósito, estimo conveniente recordar que la calidad de la defensa letrada no es un mero requisito formal y que, cuando menos en el ámbito del proceso penal, constituye una garantía esencial del derecho fundamental a un juicio justo. En este contexto, esta sentencia constituye un hito reflexivo de singular calado: sin efectos vinculantes, pero con sugerente lucidez, la Sala alude a la doctrina Strickland del derecho estadounidense instándonos a repensar a través de la misma sobre los estándares exigibles a la actuación del letrado defensor —muy especialmente cuando se trata del abogado de oficio —.
Contexto del caso
- Hechos esenciales. Un abogado del turno de oficio, con apenas tres años de ejercicio, asumió la defensa en un proceso de abuso sexual que evolucionó a sumario ordinario. La complejidad del asunto exigía, según el recurso, la intervención de un letrado del turno especial, con al menos diez años de experiencia.
- Crítica principal. Se reprochó al abogado no haber comunicado al Colegio de Abogados la necesidad de ese relevo, lo cual, a juicio de la parte, supuso una “deficiencia profesional” que afectó el derecho de defensa.
- Importancia de la sentencia. Más allá de reprochar un descuido, la sentencia despliega un análisis detallado que encaja los dos ejes del test Strickland —deficiencia objetiva y perjuicio efectivo— en nuestro sistema penal.
El test Strickland: fases y contenido
La denominada doctrina Strickland proviene del precedente jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, específicamente de la sentencia Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984), que ha pasado a ser la piedra angular en la evaluación de la eficacia de la defensa penal en dicho ordenamiento jurídico. Su objetivo es establecer un estándar que permita determinar cuándo la actuación de un abogado defensor ha sido tan deficiente que ha privado al acusado de su derecho constitucional al juicio justo protegido por la Sexta Enmienda.
Este test se estructura en dos fases o elementos acumulativos que deben concurrir para que se declare la ineficacia de la defensa:
(I) Deficiencia profesional (deficient performance). El primer paso consiste en valorar si la actuación del abogado se situó por debajo del estándar profesional razonable. Es decir, si su conducta se desvió de lo que cabría esperar de un abogado competente y con base en las normas profesionales vigentes.
Esta evaluación no se basa en el resultado del juicio, sino en la razonabilidad de las decisiones tomadas por el abogado durante el proceso, atendiendo a las circunstancias que conocía o debería haber conocido en el momento de actuar. Es fundamental, por tanto, evitar lo que la propia doctrina denomina una «retrospectiva distorsionada por el resultado» (hindsight bias), que llevaría a juzgar duramente decisiones que, en su momento, pudieron ser tácticas válidas. Lo siguientes son algunos ejemplos concretos que ilustran comportamientos susceptibles de encajar en esta primera fase del test Strickland:
-
- Omisión de testigos determinantes. Cuando el abogado ni siquiera contacta o presenta a testigos cuya declaración habría favorecido de manera evidente a la defensa, sin que pueda justificarse por una decisión estratégica razonada.
- Desconocimiento esencial del caso o de la norma aplicable. Por ejemplo, no plantear excepciones claras (como la prescripción de la acción penal) o ignorar preceptos fundamentales del procedimiento que afectan de lleno al derecho de defensa.
- Aceptación pasiva de pruebas inadmisibles. Dejar entrar en el juicio confesiones obtenidas sin las debidas garantías legales sin impugnar su admisión pese a contar con sólidos argumentos jurídicos.
- Preparación insuficiente del juicio oral. Acudir a la vista sin un examen minucioso del expediente, sin haber entrevistado al acusado o improvisando la defensa en sala sin un plan coherente.
- Descuidos en la fase del recurso. No recurrir a tiempo una resolución manifiestamente impugnable, o interponer el recurso fuera de plazo sin justificante válido.
(II )Perjuicio efectivo (prejudice). El segundo paso requiere probar que la deficiencia del abogado tuvo un impacto real en el resultado del juicio. No se exige demostrar con certeza absoluta que el fallo hubiera sido diferente, sino que exista una probabilidad razonable de que, de no haber mediado la actuación profesional deficiente, el resultado del proceso hubiese sido más favorable para el acusado.
Esta probabilidad razonable debe ser lo suficientemente seria como para socavar la confianza en la fiabilidad del veredicto. Se trata, por tanto, de un estándar intermedio: más exigente que una mera especulación, pero sin requerir la certeza de un resultado distinto.
Al margen de los dos ejes vertebradores del test —deficiencia profesional y perjuicio—, la doctrina Strickland ha ido alumbrando a lo largo de la jurisprudencia estadounidense una constelación de principios orientadores que enriquecen toda vía más su aplicación práctica. Entre estos destaco los siguientes:
- Las decisiones estratégicas adoptadas tras una investigación razonable gozan de una presunción de corrección. El abogado tiene un amplio margen de maniobra para diseñar su defensa, y no puede ser considerado negligente simplemente por haber optado por una estrategia que, a posteriori, no resultó exitosa.
- En cambio, si una decisión se tomó sin la debida investigación o preparación, pierde esa presunción de validez y puede considerarse negligente si no estaba respaldada por una evaluación objetiva de las opciones disponibles.
- El tribunal debe abstenerse de aplicar un estándar excesivamente rígido que pueda tener el efecto de coartar la iniciativa del abogado defensor, llevándolo a adoptar tácticas defensivas excesivamente conservadoras por miedo a futuras reclamaciones de ineficacia
Huecos normativos en España
La alusión que realiza en este caso la Sala de lo Penal a la doctrina Strickland no es un simple guiño erudito sino un ejemplo vibrante de cómo el derecho comparado puede insuflar nueva vida a la interpretación de nuestros derechos fundamentales. Aunque el propio fallo reconoce que carece de fuerza vinculante en nuestro ordenamiento, subraya con acierto su potencia analítica para abordar una laguna hasta ahora apenas esbozada: determinar con precisión cuándo la ineptitud o la desidia de un abogado desdibuja el perfil mismo de la defensa eficaz.
Este ejercicio teórico conecta de inmediato con los mandatos insoslayables de nuestro marco jurídico. El artículo 24 CE no se limita a proclamar un derecho a la asistencia letrada, sino que lo erige en columna vertebral de todo proceso con garantías; y, por su parte, el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos refrenda ese imperativo, al consagrar el “derecho de toda persona acusada a defenderse personalmente o con el auxilio de un defensor elegido, y, cuando carezca de recursos, a que se le designe uno de oficio”. No obstante, estos preceptos sólo cobran vida del todo cuando podemos evaluar con rigor la calidad de la asistencia prestada. Y es aquí donde aparece la gran fragilidad de nuestro sistema: nuestra legislación ofrece escasos criterios para calibrar la competencia, la entrega y la idoneidad del abogado, dejando al juicio de cada tribunal un terreno demasiado abonado a la discrecionalidad y, en última instancia, a la inseguridad del justiciable.
En efecto. A diferencia del modelo norteamericano, en el que la doctrina Strickland proporciona un test estructurado y jurisprudencialmente asentado, en España seguimos navegando a tientas ante la indefinición normativa que rodea la eficacia de la defensa letrada. El Real Decreto 135/2021, que aprueba el Estatuto General de la Abogacía, se limita a sancionar el incumplimiento de deberes —por ejemplo, califica como falta leve “no atender con la diligencia debida los asuntos del Turno de Oficio” (art. 126 g)— pero sin precisar cuándo esa falta de celo trasciende lo meramente disciplinario para convertirse en vulneración del derecho fundamental a un proceso con garantías. Tampoco la Ley Orgánica del Derecho de Defensa ofrece un marco más sólido: su artículo 8 se limita a exigir que la asistencia letrada garantice “calidad y accesibilidad” mediante formación continua, mientras que los artículos 18 y 19 se contentan con invocar deberes de buena fe procesal, lealtad y honestidad o remitir al Estatuto y al Código Deontológico sin desglosar criterios concretos de “defensa eficaz”. En consecuencia, seguimos sin disponer con parámetros objetivos que permitan determinar, con un mínimo de certeza jurídica, cuándo la actuación de un abogado —y muy especialmente la de oficio— deja de ser un descuido sancionable y pasa a fundar un auténtico estado de indefensión.
La doctrina jurisprudencial, tanto constitucional como penal, ha intentado colmar este vacío invocando el principio de neutralidad judicial, que insta a los tribunales a mantenerse al margen de juicios sobre la pericia técnica de la defensa, salvo en aquellos casos en que aflore con claridad meridiana una deficiencia patente y trascendente. Bajo esta premisa, el Tribunal Constitucional ha reiterado, a modo de cita en sus sentencias 85/2006 y 61/2007, que la indefensión solo cobra rango constitucional cuando brota de actos u omisiones de los propios órganos jurisdiccionales, y no de deslices o descuidos atribuibles al acusado o a sus letrados.
¿Quieres estar al día en análisis y opinión jurídica?
Descubre mis artículos publicados en CONFILEGAL,
una revista digital de referencia especializada en derecho, tribunales y actualidad judicial en España, reconocida por su rigor informativo y análisis en profundidad.
Te invito a leer mi última colaboración:
Jerarquías binarias en la Ley Orgánica 1/2025: los jueces y juezas, las paradojas del lenguaje inclusivo
.
El respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Pero cuando esa prudencia alcanza sus límites y la ineficacia de la defensa se vuelve tan patente que erosiona el mismo corazón del derecho de defensa —y con el, la esencia del proceso penal como garantía de un procedimiento justo— el manto de la neutralidad se rasga. En esos casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencias como Kamasinski, Mayzit o Felisão, nos recuerda que la mera pasividad judicial ante una asistencia manifiestamente inadecuada ya no es una omisión inocua, sino un atentado al derecho fundamental, capaz de conducir a la anulación del proceso.
Adaptación de la doctrina Strickland al caso concreto: una aplicación implícita y prudente
En el recurso, como argumento de una actuación profesional deficiente, se denunciaba la ineficacia de la defensa prestada por un abogado del turno general (con tres años de experiencia) en un proceso que exigía la intervención de un abogado del turno especial (diez años). Para dar respuesta a este reproche el Tribunal desgrana los dos ejes cardinales de la lógica Strickland:
¿Existió una actuación profesional objetivamente deficiente?
El primer aspecto que examina la Sala es la actuación del letrado designado por el turno general en lugar de un abogado del turno especial, como hubiera sido procedente dada la transformación del procedimiento a sumario ordinario. En este punto, los magistrados reconocen que, si bien la omisión del letrado de comunicar esa necesidad al Colegio de Abogados constituye una irregularidad, esta no basta por sí sola para afirmar una actuación manifiestamente negligente ni para anular el proceso.
En este sentido se razona que la colegiación y habilitación del abogado es suficiente para presumir inicialmente la validez de su intervención y, a su vez, que el sistema de turnos especializados no crea por sí mismo un estándar de diligencia, sino que responde a una lógica organizativa y no determina automáticamente la suficiencia técnica del abogado en un caso específico.
Pero más allá de esta cuestión formal, el verdadero análisis se centra en la conducta profesional concreta del letrado: si propuso o no diligencias, si argumentó adecuadamente las circunstancias personales del acusado, si incurrió en omisiones probatorias relevantes, etc. Recalados en este punto, la sentencia constata que, aunque el abogado no propuso activamente prueba pericial psiquiátrica ni aportó un certificado original de discapacidad del acusado, los elementos fácticos esenciales fueron introducidos por otras vías, concretamente a través del informe forense, el cual fue considerado, valorado y expuesto con detalle en la sentencia de instancia. Y en cuanto al uso de una calificación estándar por parte del letrado, la cita errónea de una eximente o la omisión de testigos para sostener ciertos extremos (como la presencia de la menor en una discoteca) tampoco se consideran, individualmente ni en conjunto, actuaciones suficientemente anómalas como para infringir el deber de diligencia. En la terminología Strickland, todo este elenco de reproches no sobrepasan el umbral de la «asistencia profesional razonable».
¿Influyó negativamente en el resultado del proceso?
Aun suponiendo, a título meramente hipotético, cierta torpeza técnica, la sentencia insiste en que no se acredita un perjuicio material de entidad para el acusado. En este sentido, se subraya con firmeza que el eje central de la condena fue la declaración nítida, coherente y creíble de la menor, cuya fuerza probatoria difícilmente habría podido verse mermada por el planteamiento o las pruebas omitidas por la defensa.
En definitiva, la STS 200/2025 no solo arroja luz sobre un caso concreto, sino que siembra la semilla de un debate imprescindible: cómo articular en nuestro sistema criterios claros y equilibrados que garanticen, sin tibiezas ni exageraciones, el derecho a una defensa realmente eficaz.
Conclusiones
En definitiva, la STS 200/2025 no solo arroja luz sobre un caso concreto, sino que siembra la semilla de un debate imprescindible: cómo articular en nuestro sistema criterios claros y equilibrados que garanticen, sin tibiezas ni exageraciones, el derecho a una defensa realmente eficaz.
¿Crees que tu abogado no actuó con la diligencia necesaria?
Si sospechas que hubo una representación técnica insuficiente en tu defensa, puedo ayudarte a:
- Analizar si hubo negligencia técnica o fallos estratégicos graves.
- Evaluar si esos errores afectaron el resultado del procedimiento.
- Preparar un informe jurídico sólido para negociar o litigar.
La primera consulta es gratuita y te permitirá explicarme tu situación con tranquilidad. Tras ella, si lo deseas, puedo elaborar un informe técnico por 300 € con la base jurídica y económica de tu reclamación.
Una defensa técnica inadecuada también puede revisarse. Escríbeme y lo valoramos juntos, con profesionalidad y transparencia.
Analizo tu caso con honestidad. Sin coste inicial.
📩 Escríbeme 💬 WhatsApp