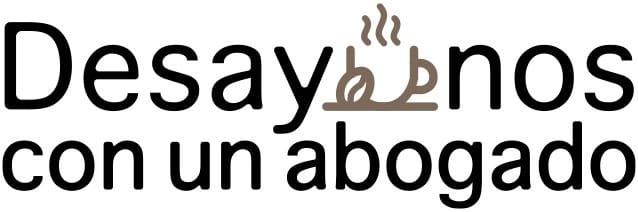Me ha llamado la atención esta sentencia. El supuesto, en una apretada síntesis, es este: en 2015, en un acto de conciliación judicial, el demandado reconoce expresamente que no tiene derecho a mantener dos ventanas ni un alero y ofrece retirarlos con una condición concreta: que se edificara en la parte trasera de su casa. No hay avenencia; la oferta no se acepta y el trámite concluye sin acuerdo. Años después, ya en el pleito, ese mismo demandado sostiene que sí existe servidumbre de luces y vistas y de alero, e invoca además la usucapión y la prescripción de la acción negatoria. El recurso se articula al amparo del art. 7.1 CC y de la doctrina de los actos propios, y la Sala Primera responde que, al no existir convenio (art. 147 LJV), aquella manifestación no “causa estado”, no equivale a renuncia y no impide la defensa posterior.
La lectura de los razonamientos que conducen a esta conclusión me suscita varias objeciones, más de enfoque que de resultado. En estas líneas trataré de sostener que confundir la exigencia de un comportamiento inequívoco generador de confianza con la necesidad de un título ejecutivo desplaza el problema del terreno de la consistencia y la confianza al del puro formalismo. Y este cambio de juego, creo, merece ser discutido con calma, porque lo que está en juego no es la ejecutividad de un acuerdo inexistente, sino la fuerza normativa de la palabra dada en un espacio institucional que, aun sin avenencia, no debería convertirse en algo así como un ensayo de opiniones.
Al decidir la Sala que aquella declaración “por sí sola” no sirve para “causar estado” al no haberse aceptado la oferta, por lo que no pasa de opinión o convicción interna, es donde a mi modo de ver asoman las grietas. La categoría “causar estado” pertenece al mundo de los títulos y de la ejecutividad; la de actos propios, al de la coherencia práctica y la lealtad en el tráfico. Exigir a la doctrina de actos propios que se comporte como un negocio procesal con fuerza ejecutiva (título ejecutivo) es pedirle que sea otra cosa.
Demos otro paso más desde la lógica de la argumentación. La premisa tácita de la sentencia es que solo hay acto propio si el comportamiento anterior es asimilable a una renuncia definitiva. De ahí el razonamiento de que como no hubo avenencia, no hay renuncia; como no hay renuncia, no hay acto propio. El problema es que la doctrina del venire contra factum proprium no se define por la renuncia, sino por la incongruencia práctica acompañada de una expectativa razonable en el contrario. La expectativa no es “ejecución inmediata”, sino una pauta de comportamiento que el ordenamiento protege para no convertir el proceso en un espacio de oportunismo estratégico. Afirmar “no tengo derecho” ante el órgano de conciliación y luego sostener que sí se tiene no es un mero cambio de opinión, sino la negación del presupuesto que justificó la conducta del otro —acudir a la vía judicial para que se cumpla lo que el propio interesado dijo que no podía mantener—. No hace falta que la contraparte firme un convenio para que esa pauta de coherencia opere, pues basta con que la declaración sea inequívoca, idónea para modular la confianza y, sobre todo, incompatible con la posición posterior.
Por su parte, el argumento de las “consecuencias” que la Sala insinúa sin desarrollarlo podría haber sido un razonamiento plausible, pero exigía ser expuesto y ponderado. Aquí habría sido necesaria una distinción —típica de la racionalidad práctica— entre la protección de la franqueza negocial y el abuso de la retractación oportunista. No toda manifestación en un trámite preprocesal debe vincular; pero tampoco puede rebajarse cualquier manifestación a mera opinión inocua. Cabe, como vía intermedia, mantener a cubierto las concesiones condicionadas, pero exigir un deber reforzado de consistencia cuando se formulan afirmaciones categóricas sobre la inexistencia del propio derecho. Ese deber no convierte la declaración en un acuerdo ejecutable; sí limita, en cambio, la posibilidad de sostener después defensas que la contradigan de forma frontal.
Otra grieta. Aunque se hubiera reconocido no tener derecho, se dice, ello no impediría invocar la usucapión o la prescripción de la acción negatoria. El giro, de nuevo a mi modo de ver, mezcla niveles. Desde el plano dogmático, usucapión y prescripción son instituciones disponibles si concurren sus presupuestos; desde el plano de la coherencia, la cuestión no es si en abstracto pueden alegarse, sino si, dadas las declaraciones previas, es compatible sostener a la vez “no tengo derecho” y “lo he adquirido por el tiempo” o “tu acción está prescrita”. El punto no es prohibir la alegación, sino, insisto, someterla a una carga argumentativa agravada. Quien ha negado categóricamente su derecho debe explicar por qué esa negación no bloquea —ni por confianza ni por autorresponsabilidad— la defensa basada en el transcurso del tiempo. En este punto, la sentencia zanja el problema mediante una cláusula de estilo (“no implica renuncia”), pero no justifica por qué la coherencia exigible por el art. 7.1 CC queda neutralizada por la sola invocación de instituciones temporales.
Tampoco resulta completamente convincente la calificación de la declaración como mera “propuesta o trato previo”. Hay, sin duda, un elemento condicional (“retirará cuando se edifique”), que acerca el discurso al intercambio de ofertas. Pero el núcleo no es la condición, sino el presupuesto fáctico que legitima el compromiso: el reconocimiento de inexistencia del derecho. La doctrina de actos propios no convierte ese reconocimiento en título ejecutivo, pero sí en dato normativamente relevante que impide virar, sin explicación robusta, a la tesis opuesta. Describirlo como “convicción interna” es, como señalé al principio, rebajar un acto público, dirigido a la contraparte y al órgano, que está diseñado precisamente para exteriorizar posiciones con vocación de orientar la conducta posterior.
En fin, la sentencia parece subordinar la coherencia a la eficacia negocial, cuando en realidad la coherencia es una exigencia estructural del sistema, exista o no acuerdo. El resultado es una sentencia correcta tal vez en su prudencia, pero insuficiente en su teoría de la buena fe. Si se trataba de decidir bajo el art. 7.1 CC, hubiera sido deseable profundizar más en la coherencia debida a la palabra dada.