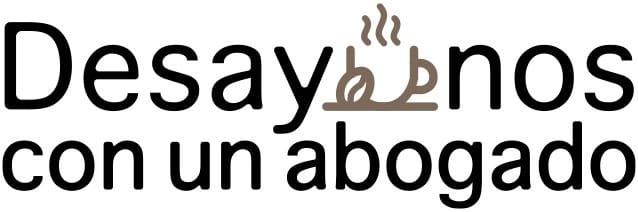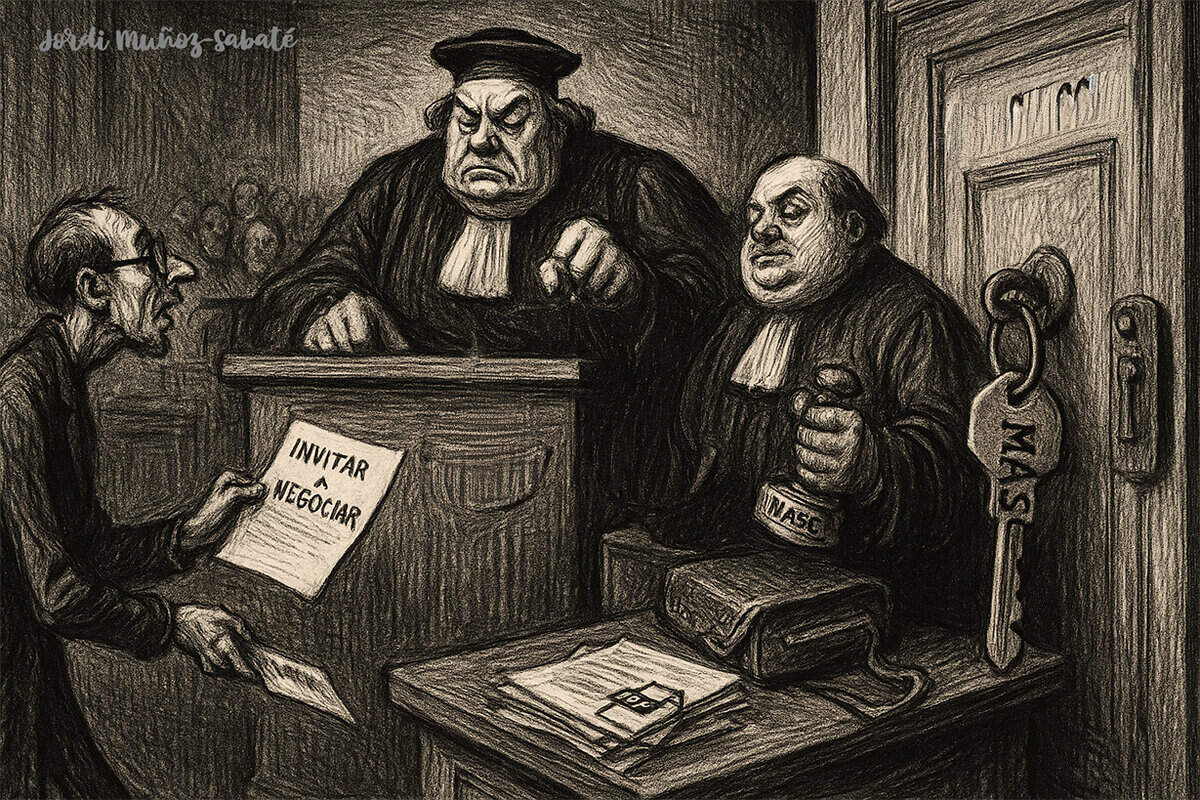A propósito del Auto de la AP Barcelona (Sec. 14ª, rec. 1388/2025, 16/10/2025) y unas notas sobre el de la AP Cádiz (Sec. 2ª, rollo 739/2025, 14/10/2025).
Sorprende —y no poco— que diez meses después de la entrada en escena de los MASC estemos discutiendo sobre la “conformidad íntima” del demandante, como si la llave de la jurisdicción dependiera de una pureza anímica o de un rictus amable en la invitación. La exigencia correcta es más bien que a quien pretende demandar se le exige que active una vía previa de diálogo, pero no que llegue predispuesto a ceder, ni que anticipe una renuncia, por mínima que sea. Convertir el umbral procesal en un peaje de sacrificio previo erosiona el núcleo de la tutela judicial efectiva y, de paso, introduce una asimetría difícil de justificar cuando la contraparte se refugia en el silencio.
Lo que quiero significar aquí es lo que yo daba por obvio. Si alguien invita a conversar y el destinatario no contesta, castigar al que llamó a la puerta por no haber regalado ya una rebaja equivale a invertir el sentido del principio pro actione que, como ha recordado con constancia el Tribunal Constitucional, impide que el formalismo despliegue efectos impeditivos desproporcionados sobre el acceso a la jurisdicción.
El auto, que estima la apelación contra la inadmisión de una demanda por supuesta falta de voluntad negociadora, lo deja bien claro:
“De entrada, no es exigible que se requiera a un postulante de justicia una conformidad íntima con la norma que establece un presupuesto procesal. Le pueden pedir que acepte una negociación previa o alguna otra fórmula de resolución alternativa de conflictos antes de entablar demanda judicial. Pero, si opta por la primera vía, sólo se le puede exigir que acepte sentarse a negociar, y no que tenga además una disposición íntima favorable. Incluso si las leyes pudieran exigir —como hacen algunos códigos morales o determinadas normas penitenciarias— una conformidad íntima del destinatario, sólo podría apreciarse la falta de tal presupuesto en caso de confesión abierta o manifestación concluyente de una voluntad contraria. Si, como en este caso, no existe manifestación evidente de voluntad en contra, el mero hecho de ofrecer una negociación es suficiente, cuando la otra parte hace caso omiso, para pasar a la siguiente fase. Por mucho que pudiéramos sospechar que el actor se limitaba, en su fuero interno, a cumplir una formalidad sin una voluntad real de negociar, no podría negársele el cumplimiento del presupuesto legal de acceso a los tribunales. En último término, el juez a quo deduce la falta de voluntad real de negociar por el hecho de que el actor no incluyera en su comunicación ninguna oferta. Se entiende que se refiere a una propuesta que incluya una renuncia, aunque sea parcial, a la satisfacción íntegra e inmediata de sus pretensiones (ya sea una rebaja en la cantidad reclamada o una moratoria). Cualquier invitación a negociar incluye la oferta implícita de evitar un pleito si se acepta de manera inmediata y en sus propios términos la pretensión del emisor. Por tanto, debemos entender que, cuando el juez echa en falta una oferta, se refiere a una propuesta que vaya más allá, que incluya una renuncia, aunque mínima, a la satisfacción íntegra e inmediata de las pretensiones del actor. Pero una exigencia de esta naturaleza sería contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, porque el acceso del actor a los tribunales se condicionaría a una renuncia, aunque mínima, a la tutela íntegra de su pretensión. Además, cuando —como ha sucedido en este caso— el requerido guarda silencio ante la propuesta de negociación, una solución como la adoptada por el Juzgado a quo dispensa un trato desigual a las partes: aunque una ofrece a la otra sentarse a negociar y la otra no responde, la que recibe resolución desfavorable es precisamente la que, al menos, ha manifestado —sea cual sea su disposición íntima— una voluntad de alcanzar un acuerdo”.
Que una Audiencia Provincial haya tenido que decir todo esto revela, por simple lógica procesal, que antes alguien —el proveyente de la resolución revocada— entendió lo contrario, esto es, que el presupuesto exigía una disposición interior favorable o, en su defecto, una renuncia anticipada, aunque mínima. Y aquí está lo inquietante porque no se trata solo de una anécdota interpretativa, sino del efecto previsible de una dicción legislativa imprecisa que confunde “propuesta” con “oferta” y delega en los operadores la tarea de completar el sentido con criterios morales o con intuiciones sobre la psicología del proponente.
Es, además, el mismo fenómeno que aflora en otros flancos del régimen de los MASC, como la acreditación del “medio de envío” y de la “recepción”, que oscila entre exigencias de fehaciencia y recelos frente a los canales habituales; la regla de confidencialidad; la documentación del intento y su cierre sin acuerdo; y, en el plano de la eficacia, la incertidumbre sobre la ejecutividad de lo pactado, respecto de lo que unos juzgados están reclamando homologación, mientras que otros admiten su ejecución directa y otros la niegan.
Volvamos al auto con Wittgenstein de la mano: “el significado de una palabra es su uso en el lenguaje”. En Derecho esto no es retórica. Según qué palabra usemos, cambian los efectos. “Proponer” (invitar a negociar) abre un canal: “hablemos de esto, tal día, en tal lugar”. Si el otro responde “de acuerdo”, no nace obligación material ni se pierde nada; solo se activa la conversación. “Ofertar”, en cambio, fija términos: “paga 3.000 € y renuncio a intereses si se acepta en 10 días”. Si el otro responde “acepto”, se cierra un compromiso con efectos jurídicos.
Por eso la invitación a negociar no es una oferta encubierta ni despliega, por sí sola, el haz de consecuencias que la ley reserva a la oferta válida. Exigir que la “propuesta” lleve dentro una “oferta” (quita, moratoria, etc.) es cambiar de juego: convierte la antesala procesal en una renuncia sustantiva anticipada. El auto acierta al devolver cada palabra a su uso y al desactivar al mismo tiempo la inquisición sobre la “conformidad íntima” o la “voluntad real” del proponente. Y es que el proceso no está para auscultar estados interiores indemostrables, sino para valorar actos verificables. Lex humana non cohibet nisi exteriores actus; la ley humana gobierna lo que se hace, no lo que se siente (Santo Tomás de Aquino). Pretender lo contrario —como hizo el juzgado al inadmitir— equivale a pedir al actor una especie de examen de conciencia. Y, claro está, el resultado roza lo paródico porque conduce a un desvío peligroso: condicionar el acceso a la tutela a una suerte de renuncia previa o a un test de sinceridad no juridifica la ética, desnaturaliza la jurisdicción. Si se invita a negociar en forma idónea y no hay respuesta, se pasa; lo demás es catecismo procesal.
En fin, nombrar bien las cosas importa. Si el legislador quiere conversación, que lo diga con precisión, que distribuya simétricamente los efectos del silencio y que no de pie a que se travista la “propuesta” en “oferta con sacrificio”. Si lo que se busca es una transacción preliminar obligatoria para reducir litigios a toda costa, que lo diga.
P.D.: Al cerrar este artículo me topo con otro auto que merece mención: el de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz (14 de octubre de 2025, rollo 739/2025) que, otra vez ante una inadmisión por “requisito de procedibilidad”, revoca y ordena seguir el procedimiento. Lo hace centrándose en otro punto caliente de estos meses, el de los medios de comunicación idóneos para acreditar el intento negociador.
Además de sensata, la razón decisoria es admirable por su pulso hermenéutico. El auto acepta correo electrónico (y hasta SMS en el caso concreto) cuando hay consentimiento expreso —por ejemplo, cláusula contractual que lo prevé— o consentimiento tácito por uso continuado en la relación, y recuerda que exigir siempre burofax con certificación y acuse nos devolvería al absurdo de dejar el cumplimiento del presupuesto en manos de quien puede negarse a acusar recibo. En el asunto analizado había una cláusula que legitimaba el email como vía de notificaciones, intercambio previo de mensajes entre las partes y, además, certificaciones de entrega emitidas por un tercero de confianza. Con este tejido probatorio la verdad, pienso para mis adentros, la inadmisión no se sostenía ni de lejos. La resolución, por si faltara sensatez, cita líneas convergentes de otras Audiencias (Alicante y Málaga).
Lo más estimable, insisto, es la orfebrería interpretativa que, como en este caso, están desplegando los tribunales. Pero esta misma delicadeza vuelve a dejar al descubierto la deficiente técnica del legislador. Cuesta creer que tanta imprecisión sea fortuita; a ratos pienso que es deliberada, como si el legislador hubiese tomado gusto en mantenernos entretenidos completando la norma con reglamentos caseros, acuerdos de junta, plantillas y, en fin, con congresos, webimans, etc. El resultado es paradójico. Unos “presupuestos de procedibilidad” concebidos para agilizar y hacer más eficiente la justicia se han convertido en un lastre que multiplica incidentes, recursos y tiempos muertos; ralentizan los procedimientos y, lo que de veras importa, erosionan el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción.