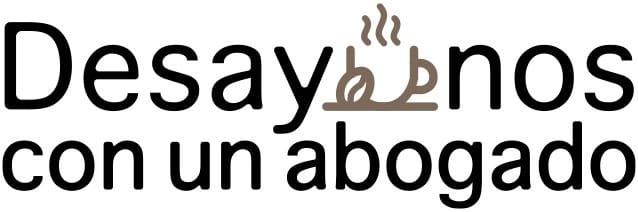Este artículo habla de una gata neoyorquina, de un antropólogo polaco que observó cómo se resolvían los desacuerdos en unas remotas islas del Pacífico, y de los actuales Medios Adecuados de Solución de Conflictos.
La conexión entre todo esto puede parecer lejana, pero no lo es tanto. Comienza con una noticia que acabo de leer acerca de dos mujeres en Nueva York —antes amigas, ahora enemigas— que han gastado 18.000 dólares en abogados para disputarse la custodia de una gata llamada Liza. Quince años de edad, pelaje blanco y negro, y completamente ajena al lío que la rodea.
La historia comienza en 2022, cuando Aliya, la propietaria original, le pide a su amiga María que le cuide a la gata mientras viaja a Rusia por una emergencia familiar. Cuando vuelve meses después, María se niega a devolverla. Dice que no fue un favor, sino un regalo. La otra dice que no, que fue un favor. De este modo, entre discusiones, la disputa se convierte en un pleito judicial de dos años que termina con una sentencia, una amistad rota y una gata que, probablemente, solo querría que alguien le limpiara el arenero con regularidad.
Casos como este, aunque puedan parecer excéntricos, también ocurren aquí. Un vínculo afectivo que se rompe, un animal (perdón, un ser sintiente), que se convierte en campo de batalla, y un conflicto que, al no poder resolverse entre las partes, se entrega al sistema legal.
Ahora que el verano suaviza el ritmo cotidiano es posible leer una noticia y reflexionar sobre ella. Y en esta tranquila disposición y a propósito del caso de la gata Liza, me hago esta pregunta:
¿Cómo habría evolucionado esta historia si ninguna de las dos mujeres hubiera contado con los recursos necesarios para sostener un litigio durante dos años?
En ausencia de abogados, sin acceso a un tribunal civil y sin la posibilidad económica de convertir un desencuentro personal en una causa judicial, probablemente no habría habido juicio. La situación, pienso, habría seguido un curso más natural. Una discusión. Una ruptura. Alguna intervención de terceros, voluntaria o no. Y quizás una solución más o menos estable, producto de una decisión forzada por la urgencia, no por la convicción.
Es en este contexto donde adquiere sentido hablar de soluciones informales al conflicto: acuerdos no formalizados, negociaciones espontáneas, decisiones tomadas en condiciones de urgencia y bajo presión emocional, pero que se inscriben en marcos relacionales que, aun deteriorados, conservan cierta operatividad funcional. Este tipo de respuestas tiende a apoyarse en recursos simbólicos —como el reconocimiento mutuo, la historia compartida o la lealtad tácita— y en condicionantes relacionales, tales como la presión del entorno inmediato, las redes de reciprocidad o la posibilidad real de ruptura definitiva del vínculo. Se trata, en general, de formas de resolución inestables, marcadas por la ambigüedad y con frecuencia emocionalmente costosas. No garantizan el cierre definitivo del conflicto, y pueden dejar latencias o malestares no resueltos. Sin embargo, su virtud estriba en que, al desarrollarse dentro del campo relacional, no implican necesariamente la disolución del lazo. El conflicto se gestiona —con mayor o menor eficacia— sin suprimir la relación, lo que permite que esta continúe, aunque sea en términos reconfigurados.
En cambio, cuando el desacuerdo se judicializa, el proceso en sí tiende a binarizar las posiciones, a construir ganadores y perdedores de manera explícita. La sentencia no solo impone una solución externa, sino que produce una forma de cierre cargada de asimetría. Palabras como “absuelvo”, “condeno” o “impongo las costas” actúan no solo como decisiones técnicas, sino como marcas simbólicas que cristalizan el conflicto en términos de derrota. Cuando, por ejemplo, un divorcio se resuelve exclusivamente por vía judicial entonces la sentencia ordena decisiones que a menudo se viven como ajenas, y que pueden reforzar la hostilidad o consolidar posiciones enfrentadas. La continuidad del vínculo familiar —necesaria cuando hay hijos— queda así subordinada a la ejecución de una norma, no al acuerdo de voluntades.
Malinowski en las islas Trobriand
Todo esto conecta con las ideas de Niklas Luhmann y otros sociólogos que ha descrito el derecho como un sistema autorreferencial. Es decir, un sistema que no necesita apoyarse en las motivaciones, emociones o valores externos de los sujetos, sino que se alimenta de sus propias comunicaciones: lo legal y lo ilegal, lo permitido y lo sancionado. En ese entorno el conflicto se abstrae y se traduce a términos normativos, se codifica, se fragmenta en pruebas y alegatos, y se encauza a través de estructuras especializadas que operan bajo principios de racionalidad formal e instrumental. Aunque esta forma de tratamiento busca garantizar imparcialidad, previsibilidad y protección de derechos, su efecto colateral es una despersonalización progresiva de la disputa. La tensión original, con sus matices emocionales, éticos y contextuales, queda subsumida en la lógica del expediente. No se trata de criticar el sistema por hacer lo que debe hacer —ordenar, decidir, cerrar—, sino de recordar lo que se pierde en ese camino. Porque el derecho, cuando opera en esta clave autorreferencial, resuelve el caso, pero rara vez sana el vínculo.
Volviendo al caso de Liza, su historia deja a la luz una paradoja que no escapa a la reflexión. Cuantos más recursos tiene una sociedad para gestionar sus conflictos —más normas, más procedimientos, más profesionales del derecho— más probable es que el desacuerdo se traslade del plano relacional al plano técnico. Lo llamativo —y aquí es donde se insinúa la paradoja— es que no es la ausencia de recursos lo que rompe la lógica del acuerdo informal, sino su abundancia.
Esto conecta de forma directa con las observaciones del antropólogo Bronisław Malinowski, quien, en sus estudios sobre las sociedades de las islas Trobriand, en el archipiélago de las Kiriwina, mostró que el Derecho, tal como lo entendemos en las sociedades occidentales, no constituye el origen del orden social, sino su último recurso. Es la instancia que se activa cuando fracasan los marcos previos de contención del conflicto (el parentesco, la reciprocidad, la mediación simbólica). Su conocida afirmación de que “la ley comienza donde fracasa la costumbre” no debe leerse como una crítica al derecho, sino como una advertencia sobre el momento en que este se vuelve necesario. Y recalando en este preciso punto, en sociedades complejas como la nuestra el dinero juega un papel decisivo, no porque compre la justicia, sino porque compra la posibilidad de no tener que hablar, de no tener que llegar a un acuerdo, de dejar en manos de otro —el sistema— lo que antes se resolvía entre quienes estaban implicados.
¿Puede la justicia enseñarnos a no judicializar? Una mirada crítica sobre los MASC
Todo lo anterior, la gata y Malinowski, me remiten finalmente a los llamados Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) y, especialmente, a las iniciativas incorporadas por la reciente Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El propósito es claro, y en principio razonable. Se trata de aliviar la carga de los tribunales, promover una cultura del entendimiento y recuperar, en parte, el protagonismo de las partes en la resolución de sus diferencias. Pero conectado con todo lo anterior, me pregunto (otras pregunta más) si cuando este tipo de mecanismos se integran como fase preceptiva dentro de un proceso judicial no estamos institucionalizando el conflicto desde una nueva puerta de entrada, en el que el acuerdo se convierte en objetivo normativo y la desjudicialización en consigna de política pública. Porque lo que se presenta como alternativa dialogada, en la práctica funciona como una derivación formal del mismo engranaje. Un paso más. Un presupuesto más.
Los MASC nacen como herramienta relacional, pero se administran como fase procedimental. Se ofrecen como espacio de escucha, pero bajo condiciones técnicas. Y aunque no hay que negar su utilidad —especialmente cuando son voluntarios y acompañados con honestidad profesional— su despliegue desde dentro del propio sistema judicial los convierte en parte de la lógica procesal, no en una pedagogía social real del conflicto. Se convendrá que si la conversación se impone como requisito normativo y no como necesidad vital, entonces lo que debería ser un ejercicio de responsabilidad compartida se convierte en puro trámite. De ahí, a mi modo de ver, que los MASC corren el riesgo de parecerse demasiado a aquello que quieren sustituir: no una práctica cultural del entendimiento, sino un simulacro de diálogo reglado desde fuera.
No sé, tal vez soy yo, pero me cuesta ver claro que estos mecanismos —si de verdad aspiran a transformar nuestra manera de gestionar los conflictos— deban depender del Ministerio de Justicia o estar incrustados en una ley procesal. Me da la sensación de que si queremos fomentar una cultura del acuerdo, habría que empezar mucho antes y desde otro sitio. Desde la educación, la convivencia, el aprendizaje emocional. Desde políticas públicas pensadas no para aligerar los juzgados, sino para fortalecer los vínculos.
No digo que no puedan ser útiles —lo son, y mucho, en muchos casos—, pero creo que su lugar natural no debería ser una sala contigua al juzgado, ni su lenguaje el del procedimiento. Más bien lo contrario. Cuanto más lejos estén del ecosistema judicial, más cerca estarán de parecerse a la gestión informal de un conflicto.
Pero en fin, es solo una impresión. Cada uno puede tener la suya. A mí, al menos, me sigue pareciendo que hay cosas que no se aprenden en la ley, sino en la vida. Y que no todo lo que ayuda a entenderse debe llevar membrete institucional. A veces, basta con hablar. A tiempo, si se puede.