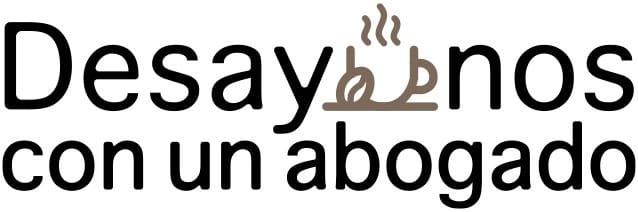La gestión de la decepción jurídica
Existe una tendencia extendida —y a menudo poco cuestionada— a suponer que la sentencia judicial constituye una expresión acabada de la verdad. Esta expectativa, anclada en una concepción racionalista y casi mítica de la función jurisdiccional, lleva a muchos ciudadanos, e incluso a profesionales del derecho, a asumir que el fallo judicial tiene el deber y la capacidad de revelar lo que “realmente ocurrió”. Sin embargo, una aproximación crítica desde la psicología cognitiva y la epistemología del derecho permite comprender que las decisiones judiciales, lejos de ser deducciones lógicas infalibles, son el producto de procesos inferenciales subjetivos mediados por probabilidades.
La etimología de la palabra sentencia ofrece una primera clave interpretativa. Procedente del latín sententia, su raíz es el verbo sentire, es decir, sentir, experimentar, tener una impresión. Esta conexión con lo subjetivo y lo sensible no es meramente filológica. En efecto, todo proceso decisorio judicial está atravesado, de forma más o menos reconocida, por componentes perceptivos, evaluativos e incluso emocionales. Jueces y juezas no son autómatas, sino sujetos cognoscentes que enfrentan relatos contrapuestos, evidencia fragmentaria y una estructura procesal que rara vez permite alcanzar certezas absolutas.
Una expectativa imposible: la verdad absoluta
La valoración de la prueba, en este contexto, se realiza mediante el denominado método inferencial: un procedimiento lógico-racional que parte de hechos conocidos o acreditados para construir una hipótesis de lo ocurrido. Esta hipótesis, necesariamente, es una conclusión probable, nunca una reconstrucción exacta del pasado. Por tanto, afirmar que una sentencia “establece la verdad” es, desde el punto de vista epistemológico, impreciso. Lo que se establece es una verdad jurídicamente suficiente, no necesariamente ontológica ni histórica, dentro de un marco normativo y fáctico delimitado. Puede así decirse que la función judicial se asemeja más a una labor de reconstrucción razonable que a una revelación objetiva.
¿Qué consecuencias tiene esta idealización?
Esta distinción no es menor: tiene profundas implicancias en cómo los sujetos (y los abogados) interpretan y procesan emocionalmente los resultados de los litigios. Cuando un fallo no satisface nuestras expectativas, lo interpretamos no solo como una injusticia, sino como una traición a la verdad. La decepción que sigue es tanto emocional como cognitiva: creemos que el sistema ha fallado, sin comprender que sus límites son inherentes.
¿Has vivido o acompañado a alguien que sintió que una sentencia no reflejaba la verdad? ¿Qué lugar crees que ocupa la emoción en las decisiones judiciales?
Si te interesa profundizar en la dimensión afectiva de la justicia, no te pierdas mi siguiente artículo, “Cuando la justicia no sana: la decepción y su dimensión emocional”, donde exploro estrategias prácticas de acompañamiento psicológico en el ámbito judicial.