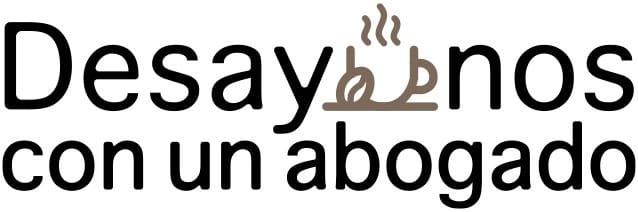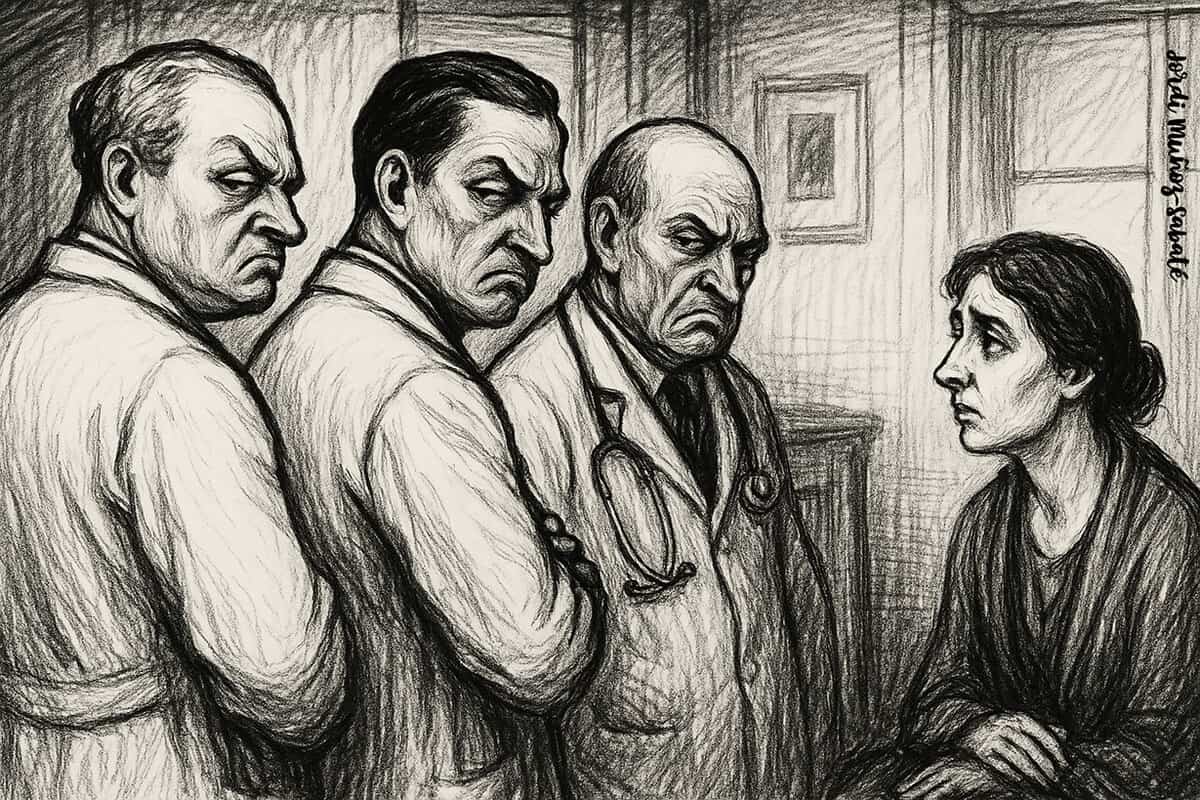Cuando la lex artis tiene género: notas a propósito de la sentencia del JPI 42 de Barcelona, de 26/09/2025.
Si uno se asoma mínimamente a la historia de la medicina, enseguida descubre que el paciente “tipo” sobre el que se han construido manuales, estudios y protocolos suele tener nombre masculino. Lo llamativo es que este dato, que durante años ha vivido en el terreno de la sociología, empiece a colarse por la puerta de los Juzgados y se convierta en criterio jurídico para valorar la lex artis y la responsabilidad sanitaria. Por esto me ha llamado especialmente la atención la sentencia de 26 de septiembre de 2025 del Juzgado de Primera Instancia nº 42 de Barcelona (autos 538/2025, ponente Isabel Giménez García).
Del sesgo médico al problema jurídico de género
En el caso enjuiciado la sentencia aprecia la mala praxis en el tratamiento de una paciente que fue derivada a un centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria, pero da un paso más al identificar expresamente los sesgos de género que atravesaron la historia clínica y los informes periciales, y construye sobre ellos parte de su razonamiento de fondo. Es en este punto donde cobra sentido hablar de “integración obligatoria de la perspectiva de género” cuya clave normativa está en el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, que no se limita a proclamar la igualdad de trato, sino que califica la igualdad entre mujeres y hombres como “principio informador del ordenamiento jurídico” que debe integrarse y observarse en la interpretación y aplicación de las normas.
Esto significa, en términos muy simples, que cuando un juez aplica la lex artis médica, valora una historia clínica o examina un internamiento involuntario, no está ante un terreno neutro. Está obligado a preguntarse si en ese caso concreto han operado estereotipos de género que distorsionaron la percepción de la paciente, el diagnóstico y, en última instancia, la respuesta jurídica dada más tarde por los demandados.
Para situarnos un poco más en el caso, añado que la paciente llegó al centro con un largo historial de exploraciones digestivas, diagnósticos orientativos de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, alteraciones de la motilidad intestinal y otras patologías somáticas documentadas por distintos especialistas. Sin embargo, una vez entró en el circuito de la patología alimentaria, su relato de síntomas físicos pasó a segundo plano y se impuso la etiqueta de anorexia nerviosa grave. Se está además en el caso de que esta etiqueta se consolidó precisamente no solo en la práctica clínica, sino también en las alegaciones de las demandadas y en los dictámenes de los peritos de parte.
La propia sentencia, en el apartado dedicado a la perspectiva de género, incorpora referencias doctrinales que enriquecen notablemente su razonamiento, si bien, según he podido comprobar, contienen una imprecisión en la atribución de la autoría. En concreto, se cita la obra Mujeres invisibles para la medicina, que la juzgadora atribuye a la Dra. Brígida, cuando en realidad se trata del ensayo de la doctora Carme Valls-Llobet. Esta errónea atribución, sin embargo, no desvirtúa en absoluto el valor dogmático de la referencia, pues la obra en cuestión resulta especialmente relevante por cuanto sistematiza, con apoyo empírico, cómo el modelo masculino se ha erigido en patrón de referencia en la investigación, la formación y la práctica clínica, invisibilizando las especificidades de la salud de las mujeres y evidenciando los sesgos que conducen a infradiagnósticos, sobremedicalización psiquiátrica y banalización de sus síntomas físicos. En un apretada síntesis, estos sesgos se traducen en datos muy concretos como, por ejemplo, estudios recientes que hablan de centenares de enfermedades –se ha llegado a citar la cifra de “unas 700”– que se diagnostican con más retraso en mujeres, con demoras que en muchos casos duplican las de los varones; el dolor torácico femenino se despacha en muchos casos con ansiolíticos mientras el masculino dispara protocolos de infarto; síntomas inespecíficos como mareos, insomnio o problemas digestivos se codifican como estrés o depresión en lugar de investigar causas orgánicas de base, etc.
Desde la sociología de la salud este fenómeno se explica como resultado de una mirada androcéntrica y patriarcal que históricamente ha concebido el cuerpo de la mujer “problemático”, “inestable”, propenso a la histeria, de modo que el malestar femenino se medicaliza y psicologiza al mismo tiempo. Los documentos elaborados por el propio sistema sanitario español sobre salud y género describen cómo estos sesgos invisibilizan a las mujeres, las infantilizan y las colocan en posiciones de menor credibilidad[1].
Volvamos al caso en cuestión. Cuando una paciente insiste en que tiene hambre, que come todo lo que le ponen, que su problema es que no puede evacuar o que no se han explorado determinadas vías diagnósticas, y la respuesta es que “no es consciente de su enfermedad” o que “está en negación”, no estamos necesariamente ante un criterio clínico neutro sino, probablemente ante la traducción contemporánea de esos viejos estereotipos sobre la mujer exagerada, hipocondríaca o incapaz de evaluar su propio cuerpo.
Es justamente este punto el que la sentencia eleva a categoría jurídica. Cuando la jueza afirma que nos hallamos ante “un estereotipo que prejuzga falta de idoneidad en una mujer para describir, evaluar y decidir sobre su propia salud, restándole autoridad sobre el propio cuerpo porque se presupone que no entiende, exagera o dramatiza”, está diciendo que la desigualdad de género no es solo un contexto social, sino un problema jurídico. Si la interpretación de la historia clínica y de la prueba pericial se hace dando por supuesto que la paciente “no sabe lo que le pasa” mientras se sobredimensiona la voz de quienes reproducen ese prejuicio, el resultado es una discriminación prohibida por los artículos 1, 9.2 y 14 de la Constitución, que obligan a los poderes públicos no solo a abstenerse de discriminar, sino a remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva.
Aquí entra en juego también el plano internacional mentado por la sentencia. La CEDAW –la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer– y su Recomendación General nº 24 sobre “mujer y salud” exigen a los Estados que eliminen la discriminación en el acceso a servicios sanitarios a lo largo de todo el ciclo vital y que adopten medidas específicas para corregir los efectos de los estereotipos en la atención médica. La doctrina de la diligencia debida, tal como la ha desarrollado el Comité CEDAW en sus recomendaciones, insiste en que los Estados –y, por extensión, todos sus poderes, incluido el judicial– tienen la obligación positiva de prevenir, investigar y reparar las violaciones de derechos que se producen por acción u omisión, también cuando el origen inmediato está en agentes privados, como un hospital o sus profesionales.
Tres niveles de integración de la perspectiva de género
Llegados a este punto y tomando como referencia esta sentencia, se puede señalar que la integración de la perspectiva de género en un pleito de responsabilidad médica opera, al menos, en tres niveles.
1.- En el plano fáctico, obliga a interrogar cómo se ha construido la historia clínica, esto es, qué se recoge y qué se omite, qué peso se da al relato de la paciente, cómo se formulan las anotaciones (“paciente demandante de atención”, “minimiza su problema”, “niega su enfermedad”), qué diagnósticos alternativos se han explorado y cuáles se han descartado sin fundamento. La sentencia reprocha precisamente que el centro tratara a la paciente como si de un trastorno de conducta alimentaria se tratase, ignorando las orientaciones digestivas previas y menospreciando los síntomas que ella describía, sin desplegar las pruebas necesarias para confirmar o descartar esas hipótesis.
2.- En el plano de la interpretación normativa, la perspectiva de género se cruza con la lex artis ad hoc. No basta con preguntar si la actuación se ajustó a las “técnicas médicas normalmente aceptadas”; hay que preguntarse si esas técnicas y protocolos han sido diseñados pensando en cuerpos masculinos como referencia y si, aplicado mecánicamente, ese estándar produce resultados sistemáticamente peores para las mujeres. La obligación de realizar todas las pruebas necesarias según el estado de la ciencia –como recuerda reiteradamente la jurisprudencia civil en casos de diagnóstico erróneo– debe leerse a la luz de la evidencia acumulada sobre infradiagnóstico en mujeres. Esto es, no es diligente quien descarta sin más una etiología orgánica en una paciente joven porque “lo más probable” es que sea ansiedad cuando la ciencia y los datos dicen precisamente que las mujeres cargan con el peso de diagnósticos psiquiátricos y de psicofármacos frente a hombres con síntomas análogos[2].
3.- En el plano de los derechos fundamentales, la cuestión se vuelve todavía más intensa cuando, como en este caso, entra en juego un internamiento involuntario de una persona mayor de edad, sin un diagnóstico psiquiátrico robusto y sin haber agotado las alternativas diagnósticas somáticas. La limitación de la libertad personal y la afectación a la dignidad y a la integridad física y moral de la paciente (arts. 10, 15 y 17 CE) se ponderan también por la sentencia con el dato de que se trata de una mujer cuya capacidad de decisión se pone en cuestión por la vía de la patologización. Si bien había mediado una autorización judicial del internamiento, esto, como resalta acertadamente la sentencia, no es razón para eximir al centro de responsabilidad si la decisión de pedir esa autorización se tomó desde un prejuicio de género que desatendió pruebas relevantes, no escuchó alternativas planteadas por la propia paciente o su entorno y no valoró soluciones menos restrictivas.
Todo esto desemboca a su vez en el terreno de la reparación. Si se acepta que la experiencia de no ser escuchada, de ver desautorizada la propia palabra sobre el cuerpo y de ser sometida a un tratamiento invasivo e inadecuado por ser mujer forma parte del daño, la cuantificación no puede limitarse al daño estrictamente corporal ni a sus manifestaciones más objetivables. En la sentencia se fija una indemnización de 30.000 € por daño moral vinculado al internamiento, lo cual ya supone un reconocimiento explícito de la gravedad de la afectación al derecho fundamental. Ahora bien, a mi modo de ver, el perímetro del daño iba más allá del propio internamiento, en la idea, quiero decir, de que la vulneración del derecho fundamental se proyectó también sobre el conjunto de la actuación clínica, desde la construcción sesgada de la historia, la desatención de las alternativas diagnósticas somáticas, la lectura prejuiciada de los síntomas y la progresiva erosión de la autonomía de la paciente hasta su culminación en la privación de libertad.
No se lesiona únicamente la libertad física el día en que se autoriza el ingreso involuntario; se ha ido lesionando también, antes y durante, la dignidad, la integridad moral, el derecho a decidir informadamente sobre el propio cuerpo y el derecho a recibir una atención sanitaria libre de estereotipos de género. Todo ello habría permitido, en términos materiales, defender una reparación aún más elevada, coherente con la extensión y la intensidad de la vulneración. Otra cosa es que, sometido el órgano judicial al principio de rogación y a la prohibición de la congruencia ultra petita, lo más probable es que no fuera jurídicamente posible conceder una cantidad superior a la solicitada en la demanda, por más que el relato fáctico y el juicio de ilicitud hubieran tal vez podido justificarla.
La carga de la prueba en los litigios por discriminación
Cerrado el análisis sustantivo sobre la lex artis, el daño y la perspectiva de género, la propia sentencia sugiere todavía una última lectura, esta vez en clave procesal. Me refiero al de la carga de la prueba en los litigios por discriminación.
Paradójicamente, cuando la resolución entra en la “normativa general” de la responsabilidad médica, recuerda la doctrina clásica según la cual en este tipo de pleitos “no opera la inversión de la carga de la prueba” y corresponde al paciente acreditar tanto la culpa como el nexo causal. Sin embargo, unas páginas más adelante la propia jueza describe un cuadro muy cercano a lo que el artículo 217.5 LEC considera, como ya se han expuesto, “indicios fundados” de una actuación discriminatoria por razón de sexo.
Desde la reforma operada por la Ley 4/2023, el art. 217.5 LEC dispone que, cuando la parte actora funda su pretensión en actuaciones discriminatorias por razón de sexo (también por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales) y aporta indicios de su existencia, corresponde a la parte demandada proporcionar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. No se trata de una “patente de corso” para quien demanda, ni de una inversión absoluta del onus probandi, sino de un aligeramiento con arreglo al cual una vez desplegados indicios consistentes, es el demandado quien tiene que explicar que su actuación obedeció a criterios técnicos y no a prejuicios de género. Recalados en el caso, si el hospital decide internar involuntariamente a una mujer sin diagnóstico psiquiátrico acreditado, apoyándose en una lectura estereotipada de sus síntomas, le corresponde demostrar que lo hizo porque no había alternativa razonable y no porque “no se fiaba” de la paciente.
Leída con estas gafas, la estructura probatoria del caso se podría haber formulado tal vez de otro modo. La actora pone sobre la mesa ese conjunto de indicios (recordémoslo aquí: informes previos que apuntaban a etiología digestiva, pruebas objetivas posteriores, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, trastorno funcional de la defecación), un historial que minimiza estos datos, los reinterpreta en clave de trastorno de conducta alimentaria y acaba construyendo una narrativa de “paciente sin conciencia de enfermedad” que justifica un internamiento forzoso. Si el mismo cuadro clínico hubiera sido protagonizado por un varón de 31 años, con pruebas digestivas tan contundentes y la misma insistencia en que “no es un tema de la cabeza”, ¿habría resultado tan natural reconducirlo a un diagnóstico psiquiátrico y solicitar su ingreso involuntario? Esa comparación contrafáctica es, precisamente, el tipo de razonamiento indiciario que el art. 217.5 invita a hacer.
Una formulación alternativa del razonamiento judicial podría haber sido: “acreditado este haz de indicios de lectura estereotipada de la paciente por razón de su sexo, corresponde al centro demandado y a su aseguradora probar que las decisiones adoptadas –diagnóstico de anorexia, mantenimiento del tratamiento pese a las pruebas digestivas, solicitud de internamiento involuntario– respondieron a criterios clínicos objetivables y fueron proporcionadas”. No bastaría, entonces, con afirmar en abstracto que “se actuó conforme a la lex artis”; habría que mostrar, de manera positiva, por qué se descartaron determinadas pruebas, por qué no se ponderaron seriamente las alternativas somáticas, por qué se entendió que la paciente carecía de capacidad para decidir y por qué la privación de libertad era la única vía para proteger su salud.
Por último, también merece mención la segunda frase del precepto, que faculta al órgano judicial para recabar informes de organismos públicos competentes en materia de igualdad. En un caso como éste, no habría sido descabellado solicitar, por ejemplo, un informe técnico sobre sesgos de género en el diagnóstico de trastornos de la conducta alimentaria y en la lectura de síntomas digestivos en mujeres jóvenes. Esta práctica, hoy excepcional, podría contribuir a “normalizar” la perspectiva de género en la prueba pericial médica del mismo modo que hemos normalizado la intervención de institutos de medicina legal en la valoración del daño corporal. Porque, al final, de eso se trata, de pasar de una carga de la prueba que ignora el género a otra que, sin regalar el pleito a nadie, sea consciente de que los estereotipos no se combaten sólo con buenas intenciones, sino también con reglas procesales que obliguen a dar explicaciones.
[1]https://www.inmujeres.gob.es/CentroDoc/InMujer_es_Numero1_web.pdf?utm_source=chatgpt.com
[2] La lex artis y la responsabilidad sanitaria en España como garantía de defensa del derecho fundamental a la integridad física y moral, Daniel Martínez Cristóbal https://www.redalyc.org/journal/6338/633879879007/html/?utm_source=chatgpt.com
¿Cómo te ayudo como abogado especialista en accidentes laborales?
Afrontar un accidente laboral o una enfermedad profesional puede ser abrumador: lesiones, pérdida de ingresos, burocracia con la mutua, incertidumbre jurídica…
Como abogado especializado en responsabilidad civil y accidentes laborales, te acompaño con rigor técnico, estrategia legal y sensibilidad humana. Así trabajo contigo, paso a paso:
- ✔ Evaluación técnica y legal del caso: reviso documentación médica, informes de la mutua, partes de accidente y otros elementos clave para determinar si existe una base legal sólida.
- ✔ Colaboración con peritos médicos y técnicos: trabajo con especialistas que nos ayudan a acreditar secuelas físicas, fallos en prevención de riesgos o negligencias empresariales.
-
✔ Informe jurídico de viabilidad: la primera consulta es gratuita. Si el caso lo requiere, elaboro un informe técnico detallado por 300 €, que incluye:
- Valoración jurídica realista.
- Análisis de las pruebas disponibles y necesarias.
- Opciones procesales: conciliación, negociación o demanda.
- Cálculo estimado de indemnización.
Tu recuperación legal también importa. Escríbeme y valoramos tu caso con rigor y claridad.