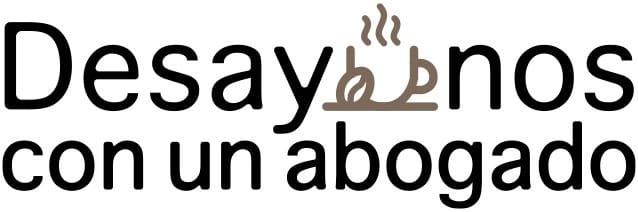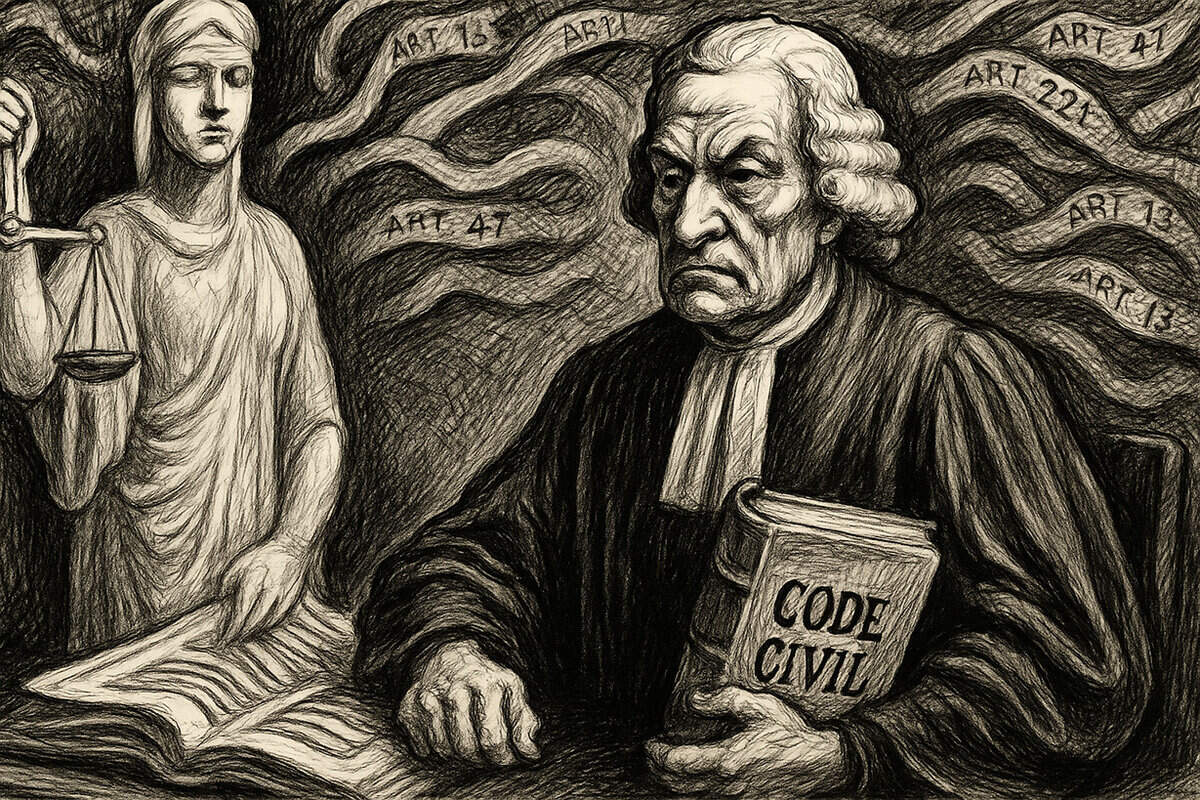A propósito de la sentencia de la Sala de lo Social del TS de 1/10/2025: elogio de una sentencia excepcional y advertencia sobre sus posibles derivas.
De vez en cuando encuentras sentencias que reconcilian con la idea de que el Derecho positivo no tiene por qué convertirse en un frío mecanismo de exclusión, sino que puede seguir siendo un instrumento de justicia material sin perder su densidad dogmática. La sentencia de la Sala de lo Social del TS 857/2025, de 1 de octubre, que reconoce el derecho a pensión de viudedad a un conviviente more uxorio cuya pareja fallece sin haber podido contraer matrimonio por la irrupción del estado de alarma derivado de la COVID-19, es una de ellas. No porque “salve” un caso dramático a golpe de pura equidad, sino porque muestra que es posible leer el artículo 221.2 LGSS de forma fiel a su finalidad protectora y, al mismo tiempo, consciente de los límites de una interpretación puramente exegética cuando la realidad social desborda las previsiones del legislador.
El caso, en términos fácticos, es sencillo y a la vez paradigmático. Una convivencia análoga al matrimonio de más de veinte años, robustamente acreditada; un expediente de matrimonio civil tramitado ante el Registro Civil, con auto de 11 de marzo de 2020 autorizando el matrimonio ante notario y con informe favorable del Ministerio Fiscal; y, tres días después, el decreto del estado de alarma que imposibilita la celebración del enlace. Cuando la causante fallece el 30 de mayo de 2020, no hay ni inscripción de pareja de hecho ni matrimonio formalizado, de modo que, si se aplica la letra del artículo 221.2 LGSS en su lectura más rígida, el conviviente queda expulsado del sistema. La Sala, sin embargo, decide algo distinto al declarar, con carácter “absolutamente excepcional”, que el requisito formal puede tenerse por cumplido a la luz de la finalidad de la norma, de la prueba abrumadora de la convivencia y de la causa externa, imprevisible y extraordinaria que impidió culminar el matrimonio.
De la exégesis a la interpretación principialista
Esta decisión se sitúa deliberadamente en las antípodas de la vieja escuela exegética, aquella que concebía la ley como un texto autosuficiente, cerrado sobre sí mismo, cuya misión era simplemente ser “aplicado” por el juez como si fuera un silogismo. La exégesis decimonónica partía de un dogma de plenitud y perfección del ordenamiento con arreglo al cual para cada caso existía una norma, y para cada norma un significado único, preexistente al intérprete. El juez ideal era, en ese modelo, un funcionario obediente, no un agente creativo cuya virtud consistía en no desviarse de la letra, incluso cuando la letra producía soluciones manifiestamente disonantes con la realidad social o con la justicia del caso concreto. Si se leyera el artículo 221.2 LGSS desde este prisma de “la bouche de la loi”, bastaría constatar la ausencia de inscripción registral o escritura pública para cerrar el paso a la pensión.
Pero frente a esa concepción, la sentencia reivindica, sin decirlo abiertamente en términos teóricos, una tradición distinta, es que arrancó en sus orígenes con la crítica de Geny a la exégesis y su llamada a la “libre investigación científica del Derecho”; la misma que inspirará después a las corrientes sociológicas y al realismo jurídico, y que en el ámbito continental acabó desembocando en el modelo hermenéutico-postpositivista que hoy se da por supuesto en la jurisprudencia constitucional y ordinaria. Así, cuando la Sala invoca el artículo 3.1 del Código Civil y resalta el carácter “tuitivo, flexible y finalista” de la normativa de Seguridad Social, está recordando que la interpretación de la ley no se agota en la literalidad, ni en su encaje sistemático, ni siquiera en la voluntad histórica del legislador, sino que exige hacer emerger la “ratio” de la regulación y contrastarla con la realidad sobre la que debe desplegarse.
En clave kelseniana, podría decirse que el Tribunal no rompe la cadena de validez normativa, no inventa un Derecho “ex nihilo”, ni tampoco desobedece la ley en nombre de una instancia moral subjetiva. Sigue aplicando la norma de cobertura –el artículo 221.2 LGSS–, pero afirma que, en un contexto absolutamente excepcional, la finalidad probatoria y antifraudulenta del requisito de inscripción o formalización ya se encuentra satisfecha por otros elementos (una convivencia prolongada y estable, un expediente matrimonial culminado con auto autorizatorio, la audiencia reservada de los contrayentes y el informe favorable del Ministerio Fiscal). La exigencia formal deja de ser vista como un fin en sí mismo y vuelve a su lugar natural como medio idóneo para asegurarse de que la pensión de viudedad no proteja relaciones episódicas o de conveniencia, sino vínculos de afectividad y solidaridad equiparables al matrimonio. Aquí, estos fines estaban cumplidos de sobra.
Llegados hasta aquí, desde el mismo plano dogmático podría incluso añadirse que esta forma de razonar entronca de manera casi espontánea con la imagen dworkiniana del juez como quien participa en una “novela en cadena”. Si se observa la línea jurisprudencial previa de la propia Sala, que ha insistido numerosas veces en el carácter constitutivo del requisito registral y en su compatibilidad con el principio de igualdad, la sentencia objeto de estos comentarios no da un salto en el vacío ni opera una ruptura caprichosa. Todo lo contrario. Reconoce expresamente esta doctrina, pero identifica un “caso duro” en el que el esquema habitual ya no funciona porque la realidad social (la pandemia y el estado de alarma) ha generado un supuesto no previsto por el legislador ni contemplado en las decisiones anteriores. Ante ese “caso trágico”, el juez no puede refugiarse en la comodidad de la exégesis, más está obligado a hacer explícita la ponderación entre los bienes jurídicos en juego –seguridad jurídica, control del gasto público, igualdad en el acceso a prestaciones, por un lado; protección de la familia de hecho, confianza legítima, prohibición de sacrificios desproporcionados, por otro– y a tomar una decisión que mantenga la integridad del sistema, evitando que un acontecimiento externo y devastador se traduzca en un castigo añadido para quien ya ha sufrido la pérdida de su pareja.
Claro que desde la perspectiva del positivismo rígido todo esto que vengo comentando podría ser leído con desconfianza. Se dirá que la sentencia abre la puerta a “excepciones judiciales” al margen de la ley, que desliza un criterio de equidad incompatible con la previsibilidad del ordenamiento, o que sitúa al juez en una peligrosa posición de legislador ad hoc. Sin embargo, una lectura más cuidadosa muestra que la Sala se defiende precisamente de ese riesgo mediante dos cautelas dogmáticas muy claras: por un lado, acota el supuesto a un escenario “absolutamente excepcional”, describiendo con precisión los elementos fácticos que lo singularizan (larga convivencia, expediente matrimonial concluido, auto autorizando el matrimonio, imposibilidad sobrevenida por la COVID-19); por otro, ancla su decisión en el canon interpretativo del artículo 3.1 CC y en la jurisprudencia constitucional que ha hecho del requisito registral un instrumento legítimo siempre que se aplique de modo proporcionado y adecuado a su finalidad. No hay salto al vacío, sino un ejercicio intenso de interpretación sistemática y teleológica.
Al hilo de lo anterior, la sentencia, además, permite revisitar uno de los grandes debates de la teoría del Derecho contemporánea: el de la relación entre reglas y principios. El artículo 221.2 LGSS, considerado aisladamente, funciona como una regla que dice que “no hay pensión de viudedad sin matrimonio o pareja de hecho formalizada”. Pero detrás de esa regla laten principios constitucionales de mucho mayor nivel de abstracción como la protección de la familia en sus diversas formas, garantía de suficiencia económica en situaciones de necesidad, igualdad y no discriminación entre matrimonios y uniones estables, seguridad jurídica en el reconocimiento de prestaciones, etc. Lo que hace la Sala es dejar que esos principios empapen la interpretación de la regla, permitiendo una operación que podríamos describir, con Alexy, como de “optimización” que no elimina el requisito formal, no se declara inconstitucional ni se niega su carácter constitutivo en general; simplemente se reconoce que, en un contexto de fuerza mayor en el que la voluntad de matrimonio estaba inequívocamente acreditada, la aplicación mecánica de la regla produciría un resultado desproporcionado e incompatible con el mismo haz de principios que la justifican.
Entre la bouche de la loi y el decisionismo: el riesgo de dejarlo todo en manos del juez
No oculto aquí que en el trasfondo de todo esto late una reflexión más amplia –y menos confortable– sobre el lugar del juez en los sistemas jurídicos contemporáneos. El modelo decimonónico del juez bouche de la loi ha sido criticado hasta la saciedad por el realismo, por la filosofía hermenéutica y por la propia evolución de los Estados constitucionales; nadie sensato quiere volver a un aplicador ciego que se limita a recitar artículos. Pero tampoco conviene olvidar que el reverso de esa crítica es la tentación permanente de sustituir la exégesis por algo mucho más inquietante, por una zona gris en la que, bajo la coartada de la interpretación conforme, el juez introduce sus propias preferencias políticas o morales allí donde el legislador ha callado o ha sido torpe.
En tiempos de desconfianza hacia las instituciones, de opinión pública volátil y de presión mediática constante, dejar amplios márgenes de creación judicial sin un anclaje argumentativo muy estricto no es una muestra de modernidad, sino un riesgo serio de desdibujar la separación de poderes y de degradar la previsibilidad del Derecho hasta convertirla en una lotería jurisdiccional. Precisamente por eso sentencias como ésta resultan tan valiosas, porque muestran que es posible escapar del automatismo exegético sin deslizarse por la pendiente del decisionismo, pero recuerdan, por contraste, lo fácil que sería que otros casos menos excepcionales se ampararan en el mismo discurso para legitimar lo que ya no sería interpretación, sino reescritura silenciosa de la ley.
¿Tienes dudas sobre una cuestión laboral?
¿Necesitas asesoramiento experto en despidos, readmisión o conflictos laborales?
Como abogado laboral con amplia experiencia, te ofrezco:
- Revisión clara de tu situación jurídica.
- Explicación sencilla de tus opciones reales.
- Guía práctica y personalizada, con soluciones efectivas.
Resolver un conflicto laboral exige precisión y claridad. Estoy aquí para ayudarte.
Analizo tu caso con honestidad. Sin coste inicial.
📩 Escríbeme 💬 WhatsApp